El cuerpo lector
Algunas ideas alrededor de la obra palimpséstica y quijotesca de Monique Wittig
No es una leyenda, es una certeza: la filósofa Monique Wittig se mareó leyendo la primera novela de Nathalie Sarraute. Ella tenía veintiséis años cuando se animó a comprar una obra de la que es considerada la madre fundadora de la nouveau roman. Wittig salía de una librería cercana a los Jardines de Luxemburgo, en la calle Soufflot, y entonces sintió que debía empezar a leerlo allí mismo, mientras caminaba. Una especie de fiebre poseía su cuerpo y la empujaba a hundirse en las páginas. Fue entonces cuando ocurrió. En palabras de la propia Wittig, volcadas en la primera carta de la que luego sería una extensa correspondencia con Sarraute, la discípula se confesó así: «era tal fuerza la de tus palabras que casi me desmayo en mitad de la acera». La anécdota resultaría insulsa, un mero piropo, si no fuéramos conscientes de que el título de dicho libro de Nathalie Sarraute no era otro que Tropismos —esto es, una alusión a ese fenómeno que se produce cuando las plantas crecen o cambian de dirección como respuesta a un estímulo externo, como puede ser el movimiento de la luz solar— y si tampoco supiéramos que entre las mayores obsesiones líricas y políticas de Monique Wittig estuvo siempre la de la relación entre la escritura y el cuerpo. ¿Era el organismo de esa lectora de veintiséis años en la calle Soufflot una víctima de los estímulos literarios producidos por la voz de Sarraute? ¿Estaba Wittig sometida por gracia divina al souffle, esto es, al soplido o al aliento de su maestra, que además comenzaba así las páginas de sus Tropismos: «parecían salir de todas partes, surgir de la tibieza un poco húmeda del aire, corrían suavemente como si chorrearan de las paredes, de los árboles rodeados de verjas, de los bancos, de las veredas sucias, de las plazas»? En francés, por cierto, a desmayarse se le dice s’évanouir, ese évanouissement, ese desmayo, nos lleva directas al latín, evanescere, y otra vez a nuestra lengua, en la que si tiramos de etimología, más que desmayarnos, nos desvanecemos, esto es, nos esfumamos, o desaparecemos, como si la lectura nos enfilara hacia una transitoria muerte, de la que sólo nos salvará el deseo de seguir tragando páginas, el de entregar nuestro cuerpo al estímulo renaciente de las palabras, una, y otra, y otra vez más.
Porque no es una leyenda, no. Ni tampoco un delirio aislado. Una anécdota así se nos revela como la certeza oportuna para comprender los cimientos de la teoría entera de Monique Wittig, para ilustrar su pensamiento, digamos, plural, y palimpséstico, y por supuesto feminista; una manera de hacer atenta a la lectura, arraigada al intercambio para con las amigas/amantes, y sobre todo entregada a la fuerza de la experimentación —de la lengua, del género, de la multiplicidad de las metáforas— como motor de su activismo político. Así, el cuerpo lesbiano no existiría sin el cuerpo lector. O lo que es lo mismo: el cuerpo de las wittigs —que diría Paul B. Preciado, en referencia a quienes gracias, en parte, a su gracia, habitan la contra-sexualidad— no existiría sin la astucia de las que se llaman locas con tal de habitar la paz de los márgenes; de las que confían en la imaginación como generadora de vínculos; de las que se autoproclaman guerrilleras, para escupir en la cara a quienes como perritxs falderxs sólo saben seguir las normas del pensamiento heterosexual, esto es, de la filosofía académica.
Todos esos sujetos disidentes poblaron la escritura inconformista de Monique Wittig, y lo cierto es que la energía de tal gamberrada —de tal experimentación— no deja de ser un homenaje a lo aprendido de Nathalie Sarraute. En una de las entrevistas contenidas en el volumen Une réalité inconnue. Essais et entretiens 1956-1986, Sarraute reconoce que para ella lo experimental reside no tanto en la obsesión por crear formas nuevas de narrar a través de una estructura, sino en todo caso en el objetivo de transmitir emociones a través de un ritmo. Experimentar, para la autora de Tropismos, era casi una forma de emocionar a la otra, de tocarla a través del texto, de entrar en el cuerpo de quien la lee sólo a través del trabajo de un ritmo y de un estilo que penetre en su sentir. No cabe duda, al repasar la obra y la vida enteras de su discípula, de que Monique Wittig aplicaría estos parámetros tanto en su escritura literaria, como en su ejercicio teórico. De hecho, es en la batalla contra esta absurda distinción —literatura vs. teoría— donde el trabajo de Wittig hace que todo salte por los aires. Por mucho que en el imaginario colectivo ella sea una autora de ensayo feminista, y ya, basta con leer el resto de sus obras para entender cómo su poesía, su dramaturgia y su narrativa son las verdaderas puntas de lanza de su sistema de pensamiento. Lo dice Catherine Écarnot en À la couleur de Sappho, que no debemos oponer su militancia a su escritura, ni elegir falsamente entre «Wittig la política» o «Wittig la poética», pues «en definitiva, la poesía es… política». La particularidad de sus textos literarios, añade Écarnot, es que nos hacen ver «aquello que no tiene nombre» removiendo nuestras ideas preconcebidas sobre la identidad y el sexo, y alejándose de todas las obviedades en las que a menudo se resbalan los tantas veces mal llamados «escritores comprometidos». Para Wittig el lesbianismo, la reflexión sobre la clase social o el feminismo no son temas monolíticos ni lemas de pancarta, sino más bien formas de mirar y de hacernos ver. Por eso Monique Wittig escribe con una lanza. Y por eso, para entenderla más allá de sus aportaciones a los estudios de género, será necesario desmayarse en medio de la acera de la calle Soufflot al leer cuanto quiso insuflarnos con sus ideas a propósito de la amistad, de la locura y de la biblioteca.
Si Monique Wittig quería sacar a la humanidad de la cárcel de los binarismos, en términos literarios podríamos decir que también procuró liberar a la creación de los barrotes de los géneros predeterminados. Haciendo uso de una escritura palimpséstica, es decir, jugando a la reescritura de los clásicos —los, sí, en masculino, pues en sus revisiones abundan las relecturas de Dante, Baudelaire, Cervantes, Virgilio, Shakespeare—, Wittig exploró los límites de la autobiografía familiar en L’opoponax, los de la epopeya clásica en Las guerrilleras, los del teatro posdramático en El viaje sin fin, los de la poesía mística en El cuerpo lesbiano —quizá por esto Leonor Silvestri la llame siempre «Monique Mystique»—, los de la novela de aventuras en Virgile, non, los del cuentecillo ecfrástico, ¿o columnilla de opinión nostálgica de un periódico de izquierdas?, en Paris-la-politique et autres histoires, y hasta se inventó un diccionario sáfico en Borrador para un diccionario de las amantes, en lo que también fue un ejercicio de escritura colectiva con su amor Sande Zeig. Curiosamente, sus textos más conservadores estilísticamente, los más ajustados al género que en apariencia les corresponde, son aquellos que tienen algo de ensayo académico. Por un lado, los artículos de El pensamiento heterosexual, donde reúne artículos publicados a lo largo de varias décadas en los que expone su «lesbianismo materialista», y donde nos advierte de que todo lo que vamos a leer a continuación —incluida su idea más repetida, la de que las lesbianas no son mujeres, por ese toc-toc-toc a Simone de Beauvoir, es decir su acto de pensar contra— no se hubiera formalizado en idea-tangible ni en texto-legible sin el trabajo con las otras —la lista es larga, búsquenla, esto es, su acto de pensar con—. Y, por otro lado, su tesis alrededor del trabajo de la escritura como un trabajo de relectura, El obrar literario, tal vez el más brillante de sus ensayos. A nivel formal, hay que destacar su uso de la cita no como nota a pie de página sino como anotación en los márgenes, tal vez aprendida de lo que ya hicieron Jean-Paul Sartre en El existencialismo es un humanismo o Roland Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso, por citar a dos académicos que ella tenía bien calados. A nivel teórico, Le chantier littéraire puede servirnos como guía definitiva para saciarnos en la confirmación de nuestras intenciones: detrás del cuerpo lesbiano, late el cuerpo lector. O citando a Wittig, otra vez con su lanza en mano: «un escritor lee lo que otros han escrito, escribe lo que otros no han escrito, y lee lo que escribe al mismo tiempo como autor y como lector. El lector ideal es un escritor, y los escritores con fama de difíciles rinden homenaje a sus lectores considerándolos a todos escritores (reales o potenciales), siempre que muestren pasión por la aventura».
En una suerte de «borrador para una biografía» de Monique Wittig, titulado Wittig, la auto denominada text worker, —¡trabajadoras del texto!, sí, somos— Émilie Notéris también se hace eco de esta idea para hacer hincapié en la voluntad genealógica del activismo tanto poético como político de Wittig. La obra literaria no es de una, es de todas. El pensamiento no es de una, es de todas. El feminismo no es de una, es de todas. La mujer no es una, es muchas. Ni el género ni el sexo son uno, sino que se amplifican. Por su parte, en Des femmes et du style. Pour un Feminist Gaze, la teórica y youtuber Azélie Fayolle incide en cierto carácter bélico de Monique Wittig y en su obsesión por la imagen del caballo de Troya, para sugerirnos que todo lo que Wittig aprendió estudiando, esto es, leyendo y escribiendo literatura, es lo que luego trasladó a su teoría feminista. Si la historia de la literatura es una lucha de formas, si la novela funciona como una máquina de guerra dispuesta a cuestionar «las reglas convencionales» aprendidas cuando leemos el canon, entonces así debe ser la lucha feminista. No borrar, sino entender. No castrar, sino liberar: reescritura, reescritura, reescritura —relectura, relectura, relectura— casi hasta el delirio o el évanouissement.
Se trata de una danza: poner el cuerpo al servicio del texto clásico, pero también abrirlo, someterlo a su infección y reabsorberlo en nuestro organismo, para hacerlo nuevo. La somatización lectora que mostró Monique Wittig en su juventud al entregarse a los Tropismos de Nathalie Sarraute podríamos rastrearla igualmente en su trabajo como escritora. Lo que escribimos nos traspasa —puesto que, al hacerlo, inevitablemente, nos estamos leyendo— en una sensación que explicó muy bien Hélène Cixous en La venida a la escritura. Para Cixous, en ese gesto, el cuerpo se topa con «enloquecedoras aventuras cósmicas» y la escritura es resultado de agitaciones sofocantes, que provocan «actos locos», y además se agarran a nuestro cuerpo, por los huecos de la carne: «empujada. No penetrada. Investida. Intervenida. El ataque era imperioso: ¡Escribe!».
La obra literaria de Monique Wittig que mejor expone este «acto loco» que es la escritura es El viaje sin fin, su única obra de teatro, escrita por la influencia de su amiga y compañera Sande Zeig. La amistad, la locura y la biblioteca, ya era hora: El viaje sin fin, que también podría haberse llamado El viaje infinito, o La conversación sin fin, puesto que en ella hay algo de las premoniciones literarias de Maurice Blanchot, es en realidad la reescritura de un clásico entre los clásicos: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pensar en Monique Wittig, emocionada, con la enorme novela de Miguel de Cervantes entre las manos es casi un sueño, pero imaginársela con el cerebro en ebullición, decidiendo que cambiaría de sexo y de género a los protagonistas —aquí Qujote y Panza son la Quijote y la Panza— es ya una fantasía. La lanza de su escritura, la lanza de su activismo ha encontrado su referencia, y ha saltado a un escenario, por desgracia, casi inédito hasta nuestros días. En Borrador para un diccionario de las amantes ya había lanzas: «Las amazonas, que inventaron una forma de lanza, tomaron el modelo de la apariencia exterior de la vulva, de ahí la expresión “una vulva lanceadora”». En El viaje infinito la lanza de la Quijote apunta a los gigantes pero sólo para demostrar el poder de su portadora. La protagonista de esta obra es una mujer que con su amiga y escudera busca emociones fuera del gineceo, donde se aburría enormemente siendo como parece que debe ser una mujer. En su casa, por su parte, su madre, tía y hermanas culpan de la locura de la Quijote a los libros que leyó, llenos de historia de mujeres libres, de amazonas y de guerrilleras, de protagonistas de mitos reconvertidos en textos feministas en la ficción, del mismo modo en que Monique Wittig feministea a Don Quijote, demostrando que hasta el más grande de los escritores macho puede y debe conversar con nuestras luchas. La lista de homenajes es larga, pero merece la pena citar dos. Más allá de El viaje sin fin, contamos con La mujer Quijote, de Charlotte Lennox, quien en 1752 ya había inventado a una enamoradiza Madame Bovary. Más tarde, Gloria Fuertes soltaría unas cuantas de sus jocosas rimas en el poema Quijote y Sancha: «Llevo dentro de mí Quijote y Sancha / como toda mujer de ancha / es Castilla»; Kathy Acker volvería loca a otra hidalga en Don Quijote que fue un sueño, pero no por culpa de los libros, sino a raíz de la experiencia de un aborto; y además Rosario Ferré reescribiría El coloquio de los perros como El coloquio de las perras, emulando el estilo de Cervantes para criticar al escritor macho latinoamericano a través de los ladridos de dos chuchas viejas.
En El viaje sin fin, Wittig centra su discurso en la locura, y en cómo esta permitirá que la Quijota y la Panza tengan la sensación de que son libres, al menos por un instante. Al menos mientras alzan su lanza. Al menos mientras recuerdan los libros que la Quijote leyó, o tal vez los que escribió, porque ni siquiera las censoras de su biblioteca alcanzan a entender lo que guardan tantas páginas:
«TÍA: (Riéndose) No son libros, son manuscritos.
HERMANA 1: ¿Y cuál es la diferencia?
TÍA: ¿No entiendes que ha sido la misma Quijote quien ha escrito todos estos libros? Esta es su letra.
HERMANA 1: Los haya escrito o no, se sumerge en ellos con demasiada frecuencia. Su razón se deteriora. Hay que quemar todos los libros.
TÍA: Aunque tu madre y tú los quemaseis todos, hasta el último, Quijote los escribiría de nuevo todos, hasta el último».
Tan loca está la que lee como la que escribe. Tan loca está la que teoriza como la que sale a luchar a la calle. Tan loca está la que se sabe loca como la que se sabe cuerda. De esta manera la locura, la guerrilla, la lectura, las lesbiandad —¡qué peligroso gesto el de la Quijota al enamorarse de otra mujer, Dulcinea del Toboso—, la genealogía, la reescritura —aquí hasta Rocinante se convierte en Rocinanta— y la picaresca son las claves para que el cuerpo lector de Monique Wittig se exponga en todo su florecimiento. Reapropiándose de las palabras originales: «yo diría que el mundo entero está loco y que soy yo quien tiene razón».
El viaje sin fin, por ir acabando, fue escrito con la intención de que a la Quijote la representara Sande Zeig. De las poquísimas veces que este texto ha cobrado vida, fue el amor de Wittig quien somatizó a Quijote hasta las últimas consecuencias. Ya sabíamos del peso que había tenido la experiencia de Zeig como actriz y mimo en la teoría de Wittig —«Zeig me hizo comprender que los efectos de la opresión sobre el cuerpo (dándole su forma, sus gestos, su movimiento, e incluso sus músculos) tienen su origen en el campo abstracto de los conceptos, por las palabras que los formalizan»— y quizá por ese motivo les fue urgente poner en práctica una quijotización definitiva. Algo así como un tropismo absoluto, para alejarse de las leyendas, para poder poner nombre a las cosas que carecían de él, y entonces empujarnos, con un mareo, hacia una amorosa certeza.
Este texto es una versión ampliada y corregida de ‘Usos amorosos del cuerpo lector’, epílogo para la versión de El viaje fin fin traducida por Coto Adánez para Continta Me Tienes (2024).





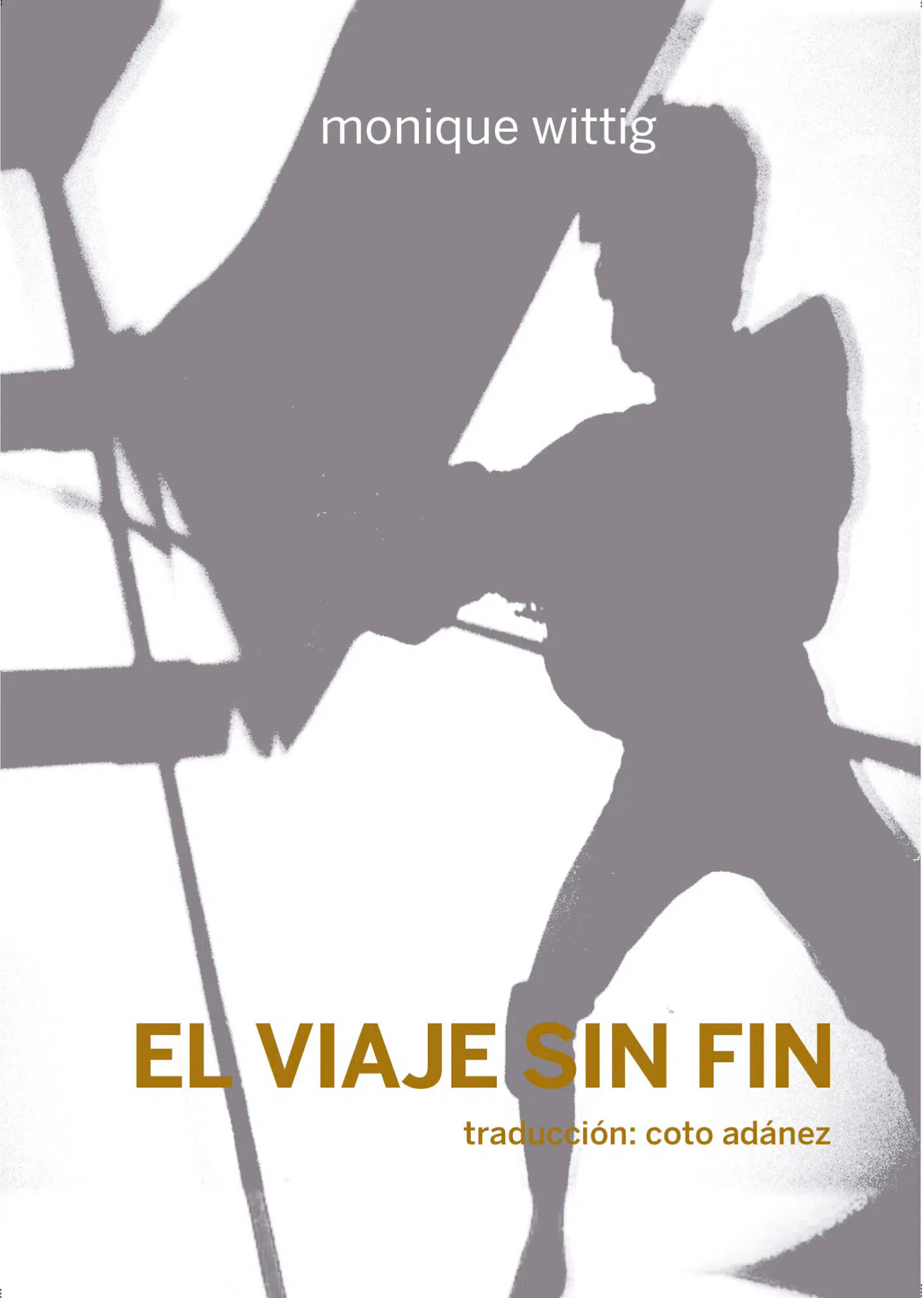
No conocía a Wittig y me parece muy interesante, ¡gracias! Y este párrafo del principio me ha encantado: "Como si la lectura nos enfilara hacia una transitoria muerte, de la que sólo nos salvará el deseo de seguir tragando páginas, el de entregar nuestro cuerpo al estímulo renaciente de las palabras, una, y otra, y otra vez más". Qué manera tan poderosa de entender el poder de la literatura.
Vengo buscando textos en español como este y no entiendo como lo encuentro recien. Me gusto tanto que me lo voy a guardar para leer de vuelta. No tenia idea de la anecdota de Wittig, gracias