Incensurable
Un pequeño adelanto del interior de mi nuevo ensayo, 'Incensurable', que mañana, 2 de octubre de 2025, llega a librerías
[Lectrice Santos es una profesora de filosofía que tiene un secreto: ha descubierto que, casi por arte de magia, un libro canónico se encuentra desaparecido de todas las bibliotecas. Cuando un grupo de alumnas la invita al seminario EROS de la UAM, en octubre de 2029, Santos decide desvelar sus descubrimientos y empieza a dictar una conferencia sobre el placer, la censura, la pornografía, la lectura criminal, las violencias del sector editorial y los problemas de la «obliteratura». Comparto un fragmento de la conferencia de Santos, grabada y editada por U. C., porque mañana sale a la venta este artefacto de ensayismo mágico:]
Ahora sí, ¿estamos todas? Pues cierren la puerta. Volvamos a hacer teoría. Y, ya que hablaba de cosas desprolijas, déjenme que rememore unos versos, a ver si me acuerdo: ...hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir... pero soy demasiado fuerte... le digo que se quede ahí dentro... le digo que no voy a permitir que lo vean... Eso es. Veo que ustedes se lo saben mejor que yo. Aunque Charles Bukowski ya no esté de moda entre las jóvenes, me alegra saber que muchas conocen este poema. No es difícil imaginar a qué se refería exactamente el autor de La máquina de follar con esa bella metáfora, porque él mismo la destripa unos versos más abajo, en este gesto tan común entre los poetas que tontean con el realismo sucio de destrozar su lírica con obviedades, como si creyeran que así las lectoras tontitas entenderemos mejor su arte. Bukowski no quería mostrarse como un hombre sensible, no quería «destrozar sus ventas en Europa» dejando volar sobre el papel a ese animal azul que representaba su amor y su intimidad, tan aparentemente ajenas a lo violento y canalla de su prosa. ¡Cómo iba un alcohólico como él a hablar de ternura! ¡Tenía que dar rienda suelta a su personaje indeseable! El poema «El pájaro azul» es una oda a la incomunicación y una hoja de ruta para quienes a veces preferimos esconder nuestra vulnerabilidad con tal de no caer nunca en flaquezas.
Fíjense, de hecho, en esta cursilería. Esta que llevo aquí. Ya sé que está un poco desfigurado y pálido por el paso del tiempo: se trata de un vencejo coloreado de azul que me tatuó mi padre en el tobillo el día en que cumplí los diecisiete, justo en el otoño anterior a su defunción. Lo hizo, en parte, por todo lo que me debía; porque en los pocos momentos de sobriedad que compartía conmigo siempre se arrepentía de su conducta. Sin ir más lejos, apenas unos días antes de mi fiesta entró borracho a mi cuarto cuando yo me estaba morreando con Helena, una compañera de la escuela de idiomas con la que aún no había conseguido acostarme, y nos enseñó su pito flácido mientras nos gritaba que no entendía cómo las lesbianas despreciábamos algo así de sagrado. Luego guardó el pajarito, se partió la caja y nos dijo que era broma, que usáramos siempre protección, que no se nos ocurriera robarle las birras de la nevera y que se iba al sobre. Perplejas, de nuevo solas, mi chica empezó a llorar. Hubo algo en su llanto que me excitó todavía más, y, aunque tenía ganas de consolarla, en vez de abrazarla o explicarle que mi padre no sabía lo que hacía, que sólo era un pobre borracho, la culpé de la escena y le pedí que rompiéramos. La mañana siguiente, mientras papá tragaba ibuprofeno y yo le preparaba café, también mentí a papá. Le conté que Helena había cortado conmigo por culpa de su numerito alcohólico. Pídeme lo que quieras por tu cumple, Lectrice, cualquier cosa, te lo mereces, me dijo él, sollozando, y así es como, después de haberlo intentado sin éxito en demasiadas ocasiones, por fin obtuve la bendición para tatuarme. Desayunamos, fuimos a su estudio y durante las dos horas siguientes permanecimos en silencio, arropados, eso sí, por el ruido penetrante de la máquina de tatuar, que sólo se callaba cuando nos deteníamos a pegarle un sorbo a unas latas de cerveza. No me dolió. Al terminar, yo creía que mi padre haría alguna alusión al hecho de que, muchos años antes, a mi madre también le había tatuado un pajarico, pero negro y en el antebrazo. Nunca vi ese pájaro en persona, mi madre murió al nacer yo; si lo sé es porque sus alas siempre asomaban en las fotografías que había visto de ella, luciendo bikini en cala Rajá. En lugar de recordar a mamá, mi padre me lavó la cicatriz, me tapó el vencejo con un plástico y me mandó a casa.
«El pájaro azul» es esa incomunicación, ese no decir, ese rechazo sin motivo al afecto, esa imposibilidad de entrelazarse con los otros que, sin duda, sienta las bases del amor macho; una forma de expresar intimidad despreocupada, abusiva, mentirosilla y similar, por qué no, a los gestos del lector criminal, que reside en el centro del conflicto de una confesión como la de Humbert.
Retomando ya el hilo de mis notas, ampliemos esta idea, porque ¿qué es exactamente eso del amor macho y por qué comprenderlo nos ayudará en nuestra investigación sobre la obliteratura?
Quizá una de las claves para definirlo se encuentre en la crítica a El profesor del deseo de Philip Roth, que Milan Kundera recoge en Un encuentro, una recopilación de ensayos en los que examina algunas de las grandes obras del siglo pasado. Adivinen cuántas de estas obras fueron escritas por mujeres: pues sí, ¡ninguna! Aun así, su análisis de Roth es muy preciso, en especial en su retrato del confesor deseante y las tesis que extrae sobre la necesidad del amor nostálgico como motor literario. De acuerdo con Kundera, en las novelas de antes, y él se refiere específicamente a Anna Karénina, el amor ocupaba el vasto territorio que se extendía desde el primer flirteo hasta el umbral del coito. Ese umbral representaba «una frontera infranqueable». La tensión narrativa que ofrecía dicho intervalo, sin embargo, se desvanecería con la novela del siglo XX, cuando, hacia los cincuenta, comenzó a reducirse el amplio espacio entre el cortejo y el acto de amor. En opinión de Kundera, no es hasta hace relativamente poco que la novela «descubre la sexualidad».
Aunque interesante, su reflexión resulta incompleta: deja de lado toda una tradición erótica y sexual, no por ello menos amorosa, que ya latía en otros géneros literarios quizá marginales y propensos a la experimentación. Es cierto que Kundera se centra en la novela, o peor aún, en la Gran Novela Canónica, por eso lamento que su análisis de lo amoroso sea tan corto de miras y que en su historia de la sexualidad literaria no quepa el deseo destructivo de Elfriede Jelinek, ni el ardor surrealista de Unica Zürn, ni la lascivia diarística de Anaïs Nin, ni la escritura húmeda y floral de las narradoras sáficas del XIX, ni mucho menos la provocación de D. H. Lawrence, para quien la filosofía es una aventura de la sangre, y la sangre sólo piensa a través del deseo. Antes que todos ellos, el Marqués de Sade. Más atrás, el epigramista Rufino, admirado por Marguerite Yourcenar por sus poemas sobre concursos de belleza en los que cualquier culo o coño humano que hubiera visto no tenía nada que envidiar a los de las diosas del Olimpo; más les valdría a esas divinidades admirar las formas redondas, llenas de hoyuelos, enrojecidas, blandas o gruesas de los glúteos mortales. Y, más atrás todavía, ¡por el Catulo! Y más aún: ¿no era a través de la lujuria, «tócalo, excítalo, toma su aliento en tus besos, muéstrale lo que es una mujer», que el héroe del Gilgamesh alcanzaba la humanidad?
Será que Kundera distingue puritanamente entre un sexo del amor y, por así decirlo, un sexo de la depravación. Hasta el propio Nabokov, en una nota que añadió al final de Lolita, y esta vez de su puño y letra, sin refugiarse en un falso epiloguista, expresó dudas ante la escritura de Sade, la cual, bajo su punto de vista, era de «la peor pornografía», ¿obvia como la de un realista alcoholizado?, en la que «hasta el jardinero» era invitado a las sórdidas escenas de fornicio. ¿No les resulta fascinante esta visión elitista del erotismo descarnado? Otro capítulo para una historia del placer y la censura.
Porque lo erótico se encuentra en los ojos de quienes leemos, y no en las palabras o en la intención de quienes las escriben. De igual modo, lo pornográfico, lo libidinoso, lo obsceno, ¿resulta excesivo por su propia esencia, o la incomodidad que suscita radica en nuestro pudor de espectadores?
Kundera no contemplaba como ejercicios dignos de estudio aquellos experimentos erótico-filosóficos, ni esas rarezas proto-lesbo-feministas, ni todos esos géneros que se escapan a su concepción de la Gran Historia, o, en este caso, de la Gran Historia de Amor. Si como lectoras nos ciñéramos a esa mi rada, si nos contentásemos con esa única premisa, ¿qué sucedería? Hagamos caso a su teoría, cerquemos el pensamiento literario y amoroso al género novelístico escrito por hombres blancos, cisgénero y heterosexuales, y disfrutemos por un momento de su razonamiento. Descubriremos sin mucha sorpresa que la aceleración de la sexualidad en las narrativas del siglo XX cuenta con sus máximos exponentes en machos cuyas novelas están protagonizadas por hombres igualmente blancos, cisgénero y heterosexuales, enamoradizos con mayor o menor suerte en su trabajo de seducción, y profesionalmente envueltos en labores académicas o literarias. El hecho de que Roth represente siempre a hombres maduros y sabios, profeso res de universidad que mantienen relaciones convulsas con sus alumnas, escritores obsesionados con el estudio exhaustivo del canon literario, convirtiendo ese conocimiento en su rasgo más sensual, no es visto por Kundera como un acto de esnobismo o de pedantería, sino como un intento desesperado por rellenar otro agujero menos húmedo, ese que dejó en nuestra literatura la pérdida del largo amor de antaño: ante la pornográfica aceleración del mundo capitalista, el autor de estas ficciones sentiría la necesidad de conservar «el recuerdo de nuestros predecesores». Una vez derribado el acto de seducción como único motivo de la trama novelesca, una vez impregnadas de sexo y de más sexo las novelas del presente, sería la mención explícita al pensamiento de un Flaubert o de un Balzac lo que permitiría a los nuevos narradores custodiar el pasado sin abandonar a sus personajes en el vacío del desarraigo. Qué simpática propuesta de genealogía, qué melancólica. Es como si Kundera estuviese a punto de reconocer que le daba envidia la vida que tenían sus padres literarios a su edad. La vida sexual, quiero decir; porque el amor macho es un amor nostálgico. O un amor envidioso. O un amor con tendencia a la repetición.
De hecho, ¿cuáles son los peligros del arquetipo sapio-donjuanesco? Con que ustedes hayan leído las primeras páginas de Lolita que les he regalado, habrán visto que Humbert no se aleja demasiado de dicho estereotipo. ¿Es un intelectual? Sí. ¿Lee a los clásicos europeos con devoción? Sí. ¿Escribe? Sí. ¿Habla varios idiomas? Sí. ¿Le excita que le llamen profesor? Sí. ¿Se ve a sí mismo más joven de lo que es? Sí. ¿Está enamorado de su mente? Ahá. ¿Tiene alma de poeta? Bah, oui! ¿Cree que la belleza y el lirismo de sus palabras disculpará sus crímenes? ¡Pues claro! No en vano, Juan Mal-herido decía que la poesía es la pederastia de la literatura. Pero del mismo modo en que no pasamos por alto a Pablo Neruda en Confieso que he vivido, memoria íntima en la que cuenta con sensiblería cómo forzó sexualmente a una camarera de piso, describiendo su encuentro como el de un hombre con una estatua de mirada impasible que le despreciaba; y del mismo modo en que la rimbombante narrativa de Gabriel Matzneff no oculta las violaciones a menores que cometió durante años, y que con el tiempo fueron expuestas por una de sus víctimas, la también memorista Vanessa Springora; en Lolita, la prolija confesión de Humbert, quien, además, a diferencia de los confesores de carne y hueso citados, sólo es un personaje de ficción, no debe ocultarnos lo obvio. Eso es, como buen confesor del amor macho, lo que desea: que nos dejemos llevar por su emotividad. Eso es lo que ansía: que disculpemos su violencia, porque ¡miren con cuánta armonía es capaz de enseñárnosla!
Humbert usa su inteligencia para intentar librarse del juicio, y al final acaba por creer su propia trola. La literatura, sin distancia, es peligrosa; la escritura, sin mediación, se somatiza, y al final leer mata, pues hasta el más listo de los hombres pue de quedarse sin aire, enmarañado en sus metáforas.
Escribió Lou AndreasSalomé que en todo proceso amoroso existe una tensión entre el egoísmo y la bondad, o, volviendo a nuestro punto de partida, una tensión entre la censura y el placer. En el amor erótico, dijo la filósofa, la exageración del egoísmo y de la bondad se mudan en pasión, sin que nos importe que dos sentimientos tan opuestos puedan mezclarse, como si existiera en nuestra vida «un pequeño desgarro o grieta». El amor macho no contempla su desgarro, lo obvia por miedo o vergüenza, algo que termina por aplacar todo atisbo de bondad en favor del egoísmo.
No es que la novela del siglo XX descubriera el sexo, es que el hombre del siglo XX se miró al espejo y vislumbró la larga herencia de su abuso y de su desconfianza. Así pasa con Humbert, que prefiere desgarrarse a sí mismo, sin dar oportunidad a la reparación. He aquí otras definiciones posibles para el amor macho: ahogamiento, fisura, autoengaño, un pájaro azul pudriéndose en el corazón, negación del deseo del otro, incluso si el otro es lo deseado.
¿Y Lolita?
¿Qué pasó con su deseo?
¿Quién lo negó o lo forzó a desaparecer?
¿Cómo se nos usurpó su lectura?
Les dije que volveríamos a ese punto, pero cada vez me resulta más difícil ser clara y concisa. Me iré por las ramas, eso lo sé. El acceso a la verdad sólo es posible cuando el alma se mueve. Créanme, o no me crean, pero, ya que estamos aquí, atiendan.
Año 2013. Madrid. Fue estudiando todas estas visiones masculinas del amor, a través de una serie de obras epistolares de autores canónicos, cuando se me encendió la luz del «Gran Apagón L.». De Joyce a Kafka, de Rulfo a Pavese, o de Kierkegaard a Tolstói, las masculinidades enamoradas se desplegaron ante mí cuando pasaba por los meses centrales del máster de Edición de esta facultad que con suspicacia nos acoge. Sí, al igual que ustedes, yo fui alumna en estos barracones, en estos pasillos dignos de la Salpêtrière. Por aquel entonces me fascinaba la idea de elaborar un plan maestro para la creación de una editorial dedicada exclusivamente a la literatura epistolar y diarística, pues tenía la sospecha de que sólo desde los géneros confesionales y dialogados, ya sea para con los otros, para con Dios, o para con uno mismo, los autores se concedían una honestidad imposible de rastrear en sus bibliografías oficiales. «Mi relato será fiel a la realidad o, en todo caso a mi recuerdo personal de la realidad, lo cual es lo mismo», diría un alter ego de J. L. Osberg.
Chapoteando en la profundidad del pensamiento de esos hombres para mi proyecto del máster, hubo algo en mí que se resquebrajó. Algo que me puso de los nervios. Soy una mujer enferma, me dije. ¡Soy una mujer de histeria! ¿Qué era aquello que me dolía tanto en el pecho? ¿Qué clase de fuego se me revolvía ahí dentro? Sometida por una fuerza inexplicable que adjudiqué a la somatización de los libros que acumulaba en mi escritorio, me descubrí una mañana redactando un correo a mi tutor en el que le suplicaba, entre expresiones melosas, que nos citáramos cuanto antes: necesito bibliografía para mi trabajo de fin de máster, ¿qué podría usted prestarme?, es que me he dado cuenta de que no sé nada sobre el amor de los hombres. En verdad, el pensamiento que me quemaba el alma era más complejo que el que logré expresar, pero así podía ir atajando el nervio. Para mi sorpresa, la respuesta no tardó en llegar. Mi profesor, Camilo Córdoba, al que ustedes no conocerán porque fue expulsado de la UAM hace bastantes años, me citó en una cafetería cercana a la parada del metro de Delicias esa misma tarde a las seis y media. Me dijo que me ayudaría encantado, pero, para que el trato fuera justo, yo debía entregarle las primeras páginas de mi investigación. El ardor se volvió más intenso: tenía cinco horas para vomitar un puñado de párrafos con los que fingir que en los meses que llevábamos de curso me había dignado a escribir un par de páginas. Llegué puntual y él ya estaba allí, con pinta de haber esperado mucho. Sobre su mesa, dos tazas de café vacías y una torre de libros de entre los que yo sólo me quedaría uno por el entusiasmo de su recomendación: Tres ejemplos de amor y una teoría, de Ramón J. Sender.
¿Cómo avanzas con tu trabajo? Bueno, pues no sabría decirte. Es que veo lo que escriben mis compañeras y me da la sensación de que no estoy a la altura. Cuidado con esa falsa modestia, me riñó, y después, risueño, me arrancó los folios de las manos, y empezó a leer. Bajo el título provisional de El amor macho, mi propuesta fallida de reivindicar lo epistolar como un género genuinamente filosófico había terminado por tomar la forma de una epístola en sí misma. Una carta de amor. Pero ¿de amor macho? Una carta dirigida nada más y nada menos que a Camilo Córdoba. Una carta que, conforme la iba escribiendo, me ayudaba a recordar un ritmo, no sabía aún de qué, pero sin duda era un ritmo antiguo que me arañaba de arriba abajo las entrañas; y así, tecleando y tecleando con la sensación de estar haciendo algo muy malo, me parecía que la memoria tomaba forma: «Camilo, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía». ¿De dónde demonios surgían esas palabras glucémicas? ¿Acaso las había leído antes en algún lado? Joder, qué bien escribes, me dijo el profesor. Hasta aquella tarde, jamás había sentido atracción alguna por cuerpos del sexo opuesto, pero mi ansiedad convulsionaba. Dijo Rosa Chacel que la seducción de la presencia siempre es más fuerte que la persuasión teórica, y quizá por eso el café no tardó en convertirse en cerveza, y la cerveza en ginebra, y la ginebra en saliva de profesor macho. Yo nunca me acuesto con alumnas, me susurró al oído, más tarde, mientras se bajaba los calzoncillos en el sofá de su apartamento. Yo nunca me acuesto con hombres, respondí riéndome, mientras me desabrochaba el sujetador y le miraba de reojo los huevos, con cierta vergüenza, y acordándome del pájaro sagrado de mi padre.



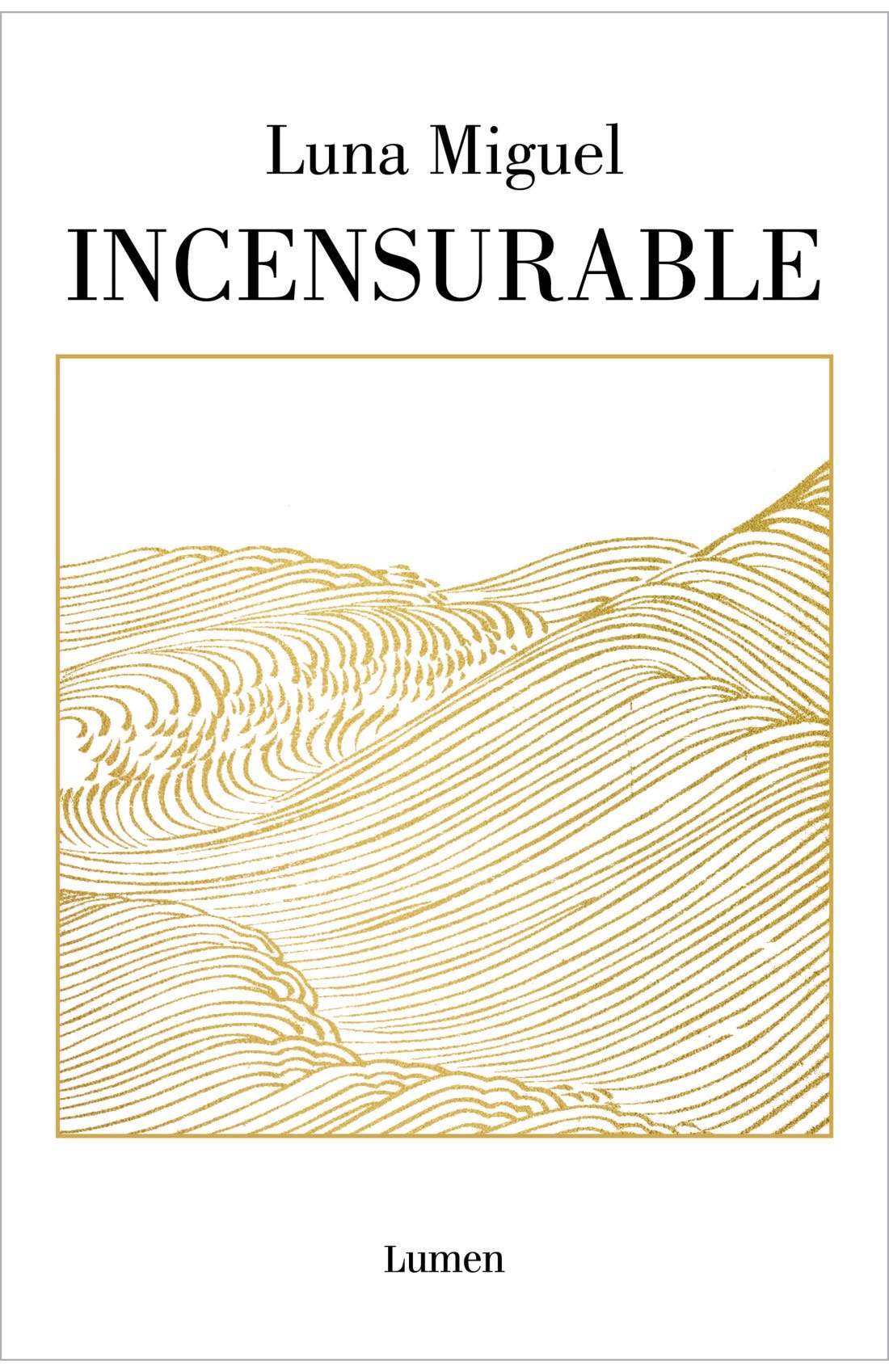
Bello! Enhorabuena por el libro ❤️🥂
Qué llegue pronto a Chile, cariños 💫